Compartir
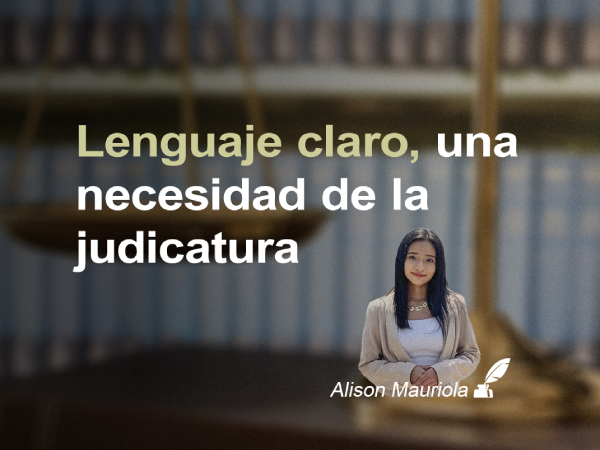


La Federación Internacional de Lenguaje Claro (PLAIN) lo define como la comunicación en que la redacción, la estructura y el diseño son tan claros que los destinatarios pueden fácilmente encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información. El primer país en implementarlo formalmente en todos los organismos federales fue Estados Unidos en el 2010, cuando se aprobó The Plain Writing Act, pero sus antecedentes datan de finales del siglo XIX.
En nuestro país, la institución que promueve esta iniciativa es la Asociación de Correctores del Perú (Ascot), incorporada a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro de la RAE. Por otro lado, el único aporte estatal fue la publicación del Manual judicial de lenguaje claro y accesible a los ciudadanos en el 2014. Sin embargo, no se ha uniformizado la redacción clara en nuestra judicatura, lo que origina la necesidad de implementarlo.
Veamos el art. 615 del Código Procesal Civil: “El pedido cautelar se solicita y ejecuta en cuerda separada ante el juez de la demanda […]” (énfasis añadido). En esta norma hay una impropiedad léxica causada por la falsa modestia, que consiste en utilizar una palabra por otra para aparentar que se tiene un amplio vocabulario (Aguilar, Astrid. Léxico-semántica en la corrección, 2024, p. 6). En realidad, el significado o la “traducción” de la norma antes mencionada es “[…] se solicita y ejecuta en un portafolio distinto ante el juez”. Resulta innecesario utilizar palabras rebuscadas ya que el ciudadano difícilmente entenderá su significado.
Hay incorrecciones de todo tipo en los textos jurídicos. El más evidente es el uso abusivo de las mayúsculas en las cartas notariales: “SOLICITA ACREDITAR SU FALSA IMPUTACIÓN O EMITIR UN PRONUNCIAMIENTO DE DESAGRAVIO”. Esta incorrección está enlazada con el abuso de arcaísmos: “el abajo firmante alude una tesitura in situ de iure por lo cual se dirime un pedimento”; se considera incorrecto utilizar estos términos porque se desconoce su significado en el habla cotidiana. Otro vitium en la iustitia es el uso ad infinitum de latinismos, porque, como sabrá, lector, abusus non est usus. El problema es el uso innecesario del latinismo cuando ya se tiene en el español una palabra de uso común que el ciudadano sí comprenderá.
Otra característica de los textos jurídicos es el abuso de la subordinación: consiste en encadenar innecesariamente unas oraciones dentro de otras, incluso se suele empezar los textos con subordinadas: “Que la omisión del imputado de hacer entrega integral del acervo documentario y demás correspondientes viene causando perjuicio a la presente administración, tal como se ha informado…”. En los textos jurídicos, los párrafos están compuestos por muchas subordinadas y ningún punto y aparte.
Por otro lado, la incorrección por excelencia de estos textos es el gerundio jurídico, que puede ser de posterioridad “El juez lo considera pertinente, quedando las partes informadas”; de consecuencia “El derecho no se ha respetado, afectándose la integridad humana”; o adjetivo “Carta notarial conteniendo solicitud”. El uso del gerundio debe evitarse ya que ocasiona con frecuencia problemas de ambigüedad (Bonvín, Marcos. Los errores lingüísticos, 2011).
Estas incorrecciones dificultan la comprensión. Es imprescindible que los ciudadanos entiendan los textos jurídicos porque es parte de su derecho fundamental al debido proceso (art. 139, inc. 3, CP). Su contenido incluye el derecho a que las sentencias o resoluciones estén motivadas (Landa, César. El derecho fundamental al debido proceso y tutela jurisdiccional, 2002). Además, el propio principio de celeridad procesal (art. 5, CPP) debería garantizar la comunicación entre la judicatura y el ciudadano. Se puede concluir, por tanto, que el lenguaje claro debe implementarse al ordenamiento debido a que en los textos jurídicos casi ininteligibles abundan las incorrecciones y esto, a su vez, impide que se cumpla el fin social de la justicia.